 Él sabía que era una prisión.
Él sabía que era una prisión.
Nadie se lo había dicho, pero lo sabía perfectamente. El oxigeno estaba por todas partes, pero a él le costaba respirar. La sala era amplia y luminosa, pero él sentía claustrofobia. El aroma era de manjares exquisitos y la decoración la más preciosa que jamás había contemplado, pero él se sentía incómodo e impotente.
Se levantó apoyándose en una mano, lentamente, intentando recordar.
Solo recordaba que había tenido sed, mucha sed.
Su turbante estaba ladeado y se lo recolocó mientras seguía mirando en derredor.
No estaba herido y su garganta ya no estaba seca. Vio un odre de agua junto al lugar donde había estado tumbado y comprendió que le habían dado de beber.
Entraron tres hombres en la sala, dos de ellos parecían los guardaespaldas del tercero, que vestía alhajas imponentes y se adornaba con joyas de incalculable valor, parecía el líder.
Se miraron largo rato, ninguno dijo nada. Al poco el líder le señaló con un gesto de cabeza la mesa llena de alimentos. Él se quedó inmóvil, mirándolo. El líder se encogió de hombros, se dio la vuelta y se marchó seguido de sus guardaespaldas.
Las puertas estaban cerradas, y las ventanas, pese a estar abiertas, estaban demasiado altas y eran demasiado pequeñas para caber por ellas.
Él lo sabía, era una prisión.
Intentó forzar una puerta, pero ésta no cedió.
-Por dentro están cerradas a todas horas- le dijo una voz.
Se dio la vuelta y vio a un pequeño y orondo hombre de raza negra, vestido tan solo con un pantalón de seda naranja, una faja roja y un turbante blanco. Estaba sentado en un cojín del suelo, mirándolo profundamente, con una expresión sosegada en el rostro.
- Pero por fuera están abiertas de día y cerradas de noche- concluyó.
Entonces él recordó. El desierto lo había llevado hasta el palacio, la sed y el calor lo habían hecho llegar a las puertas, que pudo abrir sin problemas. Luego se desmayó.
¿Quién podría querer que cualquiera entrara en su casa para después no permitirle salir?, pensó él.
-Estás en casa de Halkham –dijo el hombre negro- y si no comes nunca, nunca saldrás. Pero si degustas sus manjares, te abrirán la puerta por la noche.
-¿Y tú quién eres? ¿Que haces aquí? –dijo él.
-Me llamo Kaalkup, y hago lo mismo que tú. Si no hubiera entrado aquí, hace ahora tres años, hubiera muerto de insolación en el desierto.
-¿Y por qué no te fuiste por la noche?
-Porque si sales por la noche, mueres.
-Eso es una estupidez –dijo él- ¿Por qué ibas a morir? Y de todos modos, si no sales es porque ellos no quieren. Si quisieran hacerte salir, lo harían. ¿Cómo consigues evitarlo, sino?
-Porque no me abren la puerta.
-¿Por qué?
-Porque no como.
Un sonido de cerrojos lo distrajo. La puerta se había cerrado por fuera.
Volvió a mirar a Kaalkup, pero éste había desaparecido. ¿Qué había querido decir con que si salía moriría?
Vio por la ventana cómo caía la noche, el cielo se oscurecía y la penumbra inundaba los rincones.
Escuchó el sonido de un mecanismo. Parecía provenir de todas partes. Engranajes y ejes rodaban y entrechocaban, y vio que las ventanas se cerraban. Unas planchas de acero salían de sus marcos con un molesto sonido metálico, cerrándose con un estruendoso ruido que reverberó en la noche. Después todo fue silencio. Silencio y oscuridad. Resto de capítulos de "Ofrenda":
Resto de capítulos de "Ofrenda":
Cáp. II, Cáp. III, Cáp. IV, Cáp. V, Cáp. VI, Cáp. VII






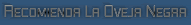
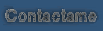

No hay comentarios:
Publicar un comentario